
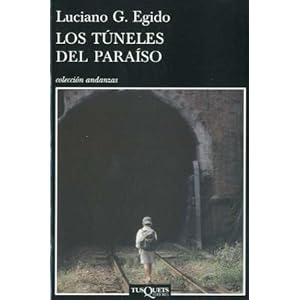
Luciano González Egido
“La fatiga del Sol”
El Norte de Castilla.es
Luciano González Egido (Salamanca, 1928). Premio de las Letras de Castilla y León 2004. Se doctoró en Filosofía y Letras en la Universidad de Salamanca con una tesis sobre Baltasar Gracián y fue profesor adjunto en aquella facultad durante varios años, hasta que le expulsaron de ella por razones políticas. Fue editorialista emboscado en Pueblo, cineasta de alquiler y dirigió la revista Cinema universitario.
Cultivó el ensayo y el periodismo cultural, del que son buen ejemplo Salamanca, la gran metáfora de Unamuno (1983), Agonizar en Salamanca (1986), sobre los últimos meses de Unamuno, La Cueva de Salamanca (1994), sobre la cripta del esoterismo español, y la biografía Miguel de Unamuno (1998). Sus libros sobre Unamuno esclarecen más que cualquier otra mediación la silueta intelectual y la asfixia del escritor apresado en el tremedal de la Salamanca bélica. Su primera novela, El cuarzo rojo de Salamanca (1993), premio Miguel Delibes, es un fresco de la ciudad asaltada por las tropas napoleónicas, que recupera los afanes de la vida cotidiana hace doscientos años y supuso la consistente irrupción de un narrador en plena madurez.
El corazón inmóvil (1995) se demora en el universo cerrado de una comunidad religiosa. Tuvo el Premio de la Crítica como mejor novela de aquel año. La fatiga del
sol (1996) es un hermoso texto sobre los Arribes, aquel universo fronterizo y fascinante a menudo devaluado por la calderilla turística. El amor, la inocencia y otros excesos (1997) es una novela itinerante y La piel del tiempo (2002), quizás su obra más ambiciosa, es una fiesta de la imaginación y del lenguaje, un friso narrativo minado de guiños literarios, una novela coral de alto voltaje: la fascinante y mágica historia de ocho siglos de la ciudad del Tormes.
Cuentos del lejano oeste (2003) reúne una colección de relatos de extensión
creciente –oscilan entre el leve apunte en dos palabras del primero y las diecisiete páginas largas del último- ambientados, como La fatiga del sol, en el territorio rayano del poniente salmantino, en el picón de Hinojosa de Duero. En 2004 publicó Veinticinco historias de amor (y algunas más), que son en realidad 33 relatos escritos con una precisión de cirujano del lenguaje. Su última obra hasta el momento es Los túneles del paraíso (2009), novela coral que narra la construcción el ferrocarril entre Salamanca y Portugal en el último tercio del siglo XIX.
Luciano G. Egido es autor de una obra contrastada, poblada por personajes singulares, que ofrece un fresco vigoroso de los pasajes más conflictivos cruciales de nuestra historia con un estilo exigente y muy personal. La ventaja de la madurez intelectual le otorga una independencia absoluta a la hora de abordar con riesgo nuevas fórmulas narrativas. Su eclosión tardía, con los 65 años cumplidos, lo convierte en un habitante de los apéndices en el tratamiento de una generación con la nómina de nombres muy cerrada.
BIBLIOGRAFÍA
Salamanca, la gran metáfora de Unamuno (1983). Universidad de Salamanca.
El estudiante de Salamanca. Estudio histórico, literario y psicoanalítico (1986). Librería Cervantes (Salamanca).
Agonizar en Salamanca: Unamuno (Julio-diciembre 1936) (1986). Alianza Editorial.
El cuarzo rojo de Salamanca (1993). Tusquets Editores.
La cueva de Salamanca (1994). Ayuntamiento de Salamanca.
El corazón inmóvil (1995) Tusquets Editores
La fatiga del sol (1996). Tusquets Editores
Miguel de Unamuno (1998). Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León.
El amor, la inocencia y otros excesos (1999). Tusquets Editores
La piel del tiempo (2002). Tusquets Editores
Cuentos del lejano oeste (2003). Tusquets Editores
Veinticinco historias de amor y algunas más (2004). Ediciones El Taller del Libro
Un escritor plural: antología 1963, 2003 (2004). Fundación Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua.
Mentir como querer: memorias de un sesentón (in)controlado (2005). Diputación
Provincial de Málaga.
El segundo corazón (2007). El Pasaje de las Letras. Libro de recuerdos sobre su
ciudad natal.
Los túneles del paraíso (2009). Tusquets Editores.
ANGÉLICA TANARRO/VALLADOLID
Hablar con Luciano G. Egido y que no salga a colación Salamanca es algo prácticamente imposible. La ciudad que le vio nacer hace 77 años es argumento, escenario y protagonista de su obra. Una obra que, por lo que se refiere a lo estrictamente literario, comenzó tarde pero lo suficientemente a tiempo como para cosechar premios importantes. El Castilla y León de las Letras llega después del „Miguel Delibes‟ y los de la Crítica nacional y regional. Él está contento de que estos premios con sabor castellano leonés sean un vínculo más con su tierra, «a la que me unen otros muchos, porque aunque vivo en Madrid me siento salmantino y mi tierra me sirve de inspiración».
–Una obra suya que no esté ambientada en Salamanca ¿es impensable?
–Ni me lo planteo. Sería ciencia ficción. La ciudad es un filón de estímulos enorme.
Una vez, antes de que escribiera novelas, me hicieron una propuesta para que escribiera de Salamanca y me pidieron que hiciera una lista de temas. Salieron cuarenta o cincuenta. Una exageración. Está la Universidad, la cultura, la historia,
sus personajes desde los históricos a los políticos pasando por los escritores. Está Unamuno, que por si solo me dio para tres libros. Es un filón inagotable.
-¿Es pasión de patria chica?
–No, no es que sea mejor o peor que otras ciudades, son circunstancias ya digo históricas, políticas y geográficas y mucho se lo debe a la Universidad. Allí se formaron los juristas, o sea, la gente que estructura la sociedad medieval pasa por la ciudad. Era como la escuela profesional de las clases administrativas de la monarquía española de la época. Y luego media historia de la Literatura también pasa por allí.
–Ahora la ciudad sale en los periódicos por las celebraciones culturales o por la polémica. ¿Qué opina sobre el tan manoseado tema del Archivo?
–Pues lo mismo que los técnicos, pero los técnicos de verdad, no los expertos nombrados por el Ministerio, que es una barbaridad desmembrar un centro de investigación de tal magnitud. Porque puestos a reclamar todo el mundo podría reclamar. Ahora mismo estoy cerca de Elche y los de allí podrían reclamar la Dama de Elche, y los griegos la Venus de Milo. Lo demás son reivindicaciones políticas y el fetichismo del papel. Porque muchas personas que tienen allí los papeles de su familia también podrían reclamarlos.
–¿Por qué dice que a la ciudad le falta amor?
–¿Yo he dicho eso?
–Parece que sí.
–Bueno. Hay que reconocer que como imagen, como la imagen admitida, la ciudad es un poco triste. No hay que perder de vista que otras ciudades son como más eróticas. Cuando se piensa en Salamanca, se piensa en su tradición de estudios, en sus iglesias... aunque a título particular nos sugiera mucho amor.
Breve y denso
-En sus dos últimos libros ha cambiado de registro hacia el relato breve. ¿Se encuentra a gusto en esa distancia?
–Sí porque, por una parte, es una experiencia nueva y, por otra, me ha recordado mi etapa de periodista, cuando escribía en los periódicos y tenía que ser breve. Breve y denso, para aprovechar el espacio. Eso me acostumbró a ser un escritor sinóptico. Pero no sé si repetiré.
–¿Y no echa de menos su etapa como periodista o sus contactos con el cine desde la crítica y el documental?
–No mucho, la verdad, porque no eran mi verdadera vocación. Yo lo que quería era escribir, pero no podía. Tenía una familia y además eran tiempos difíciles y había poca libertad para experimentar. No lo echo de menos, aunque haciendo documentales lo pasaba bien. Era muy divertido.
–Es curioso que mostrando tal desapego por los premios le vaya tan bien en este aspecto.
–Es el desdén que trae buena suerte. No, lo que pasa es que los premios como la escritura me llegaron tarde. Cuando estás en plena madurez estas cosas las ves con otra distancia. A los 77 años, no te van a cambiar. Si esto me hubiera pasado con 20 o 30 años igual me hubiera vuelto loco. Pero ahora lo tengo ya todo establecido. No van a influir en mí.
-Pero sigue escribiendo con el mismo entusiasmo.
–Yo he puesto siempre mucha pasión en todo lo que he hecho, incluso aunque no me interesara. En mi vida siempre ha habido mucha pasión en todos los aspectos. Y eso que soy muy escéptico de la vida y de la gente, de las ideas. Pero quizá eso me mantiene lúcido y joven. Escribir me mantiene vivo, siempre digo que escribo por prescripción facultativa.
-¿Y ahora que está escribiendo?
–He tenido que atender algunos compromisos así que he estado un poco apartado de la novela, pero estoy deseando volver. Ahora estoy intentando encontrar el camino de la siguiente, de la que sécosas pero no muchas. De lo poco que se puedo decir es que es historia y a la vez ficción y, claro, que está ambientada en los alrededores de Salamanca.
-¿Está de acuerdo con los críticos cuando dicen que ‘La piel del tiempo’ es su novela más ambiciosa?
–No. A mí no es la que más me gusta... puede que sea la más lograda, pero yo prefiero „La fatiga del sol‟, pero no tiene suerte.
http://jyanes.blogspot.com/
Dos escuetos cuentos
Luciano G. Egido
Desnudo
Lo más profundo del ser humano es la piel.
Paul Valéry
Le dije: "Desnúdate". Y ella me dijo: "¿Tan pronto?". Y yo le dije: "Entiéndeme; lo que quiero decirte es que me hables de ti". Y ella me dijo: "Entonces, será mejor que me desnude".
Amor nocturno
Es hermoso que le sea al hombre tan difícil convencerse de la muerte de lo que ama.
Friederich Hölderlin
Colgada del techo, había una escueta bombilla encendida al fondo del pasillo, lo que me permitió atravesarlo sin hacer ruido, directamente al cuarto de mi joven cuñada. Después caí en la cuenta de que en el pueblo no había luz eléctrica. Que mi cuñada se hubiera muerto hacía muchos años, era ya lo de menos.
http://www.almendron.com/
¿DE LA INDEPENDENCIA O DE LA IBERTAD?
Por L. G. Egido , escritor, premio Nacional de la Crítica 1996 y premio de las Letras de Castilla y León, 2004 (EL PAÍS, 08/05/08):
Las conmemoraciones históricas -milenarios, centenarios, etcétera- destapan la caja de los tópicos y amenazan con anegarnos, impulsadas por el conformismo de la costumbre y las lecciones parvulares, mantenidas en el inconsciente colectivo con tenacidad de lapas. El famoso 2 de Mayo, con heroísmos de cartel y consignas de monumento en piedra, es una fecha propicia para dejar sueltos los demonios del patriotismo más rastrero y del nacionalismo más exaltado de pancarta y paredón. ¡Pobres héroes de la guerra de la Independencia, que no tenía nada que ver con la guerra de la Libertad! Siempre me he hecho una pregunta contra corriente: ¿por qué aquella guerra del 1808 se ha llamado desde el principio, sin ninguna vacilación, guerra de la independencia y no guerra de la libertad o, como se diría hoy, guerra de liberación? Pero al fin me he dado cuenta de las razones que asisten al pensamiento histórico conservador, que es el que en España siempre ha cortado el bacalao, para llamar a aquel conflicto guerra de la independencia y no guerra de la libertad. Porque no son dos expresiones iguales e intercambiables, ni tampoco sinónimas, ni tan siquiera equivalentes. La independencia es circunstancial y la libertad es esencial. La independencia se produce frente a algo, contra algo que no se tolera. Luchar por la independencia es tratar de evadirse de una opresión que nos impide vivir. La libertad, por su parte, es un producto singular que afecta a los individuos, como personas, como proyecto de vida, como ascensión de su individualidad señera. Es una cuestión que se le plantea a cada ser humano. Uno puede ser independiente pero no libre. Sin embargo, es imposible ser libre si no se es independiente. Digamos que la independencia es el primer paso hacia la libertad.
Por eso es justo llamar a la iniciada en 1808 la guerra de la Independencia, porque era esto lo que se dirimía y no nada relacionado con la libertad, que es una palabra, como se sabe, nefasta, peligrosa, prohibida en el habitual vocabulario de la España oficial, relegada, por no decir confinada, a la literatura de los panfletos y las proclamas revolucionarias, tan mal vistas y tan mal traducidas por la historia ad usum Delphini. Parece natural que esta dicotomía semántica explique el significado de aquel enfrentamiento, que en muchos aspectos, ocultaba una más de las guerras civiles españolas, probablemente la primera o más importante, que dejaría tan dolorosas secuelas en la historia de la España moderna y contemporánea, a lo largo del siglo XIX y gran parte del XX. Aceptar que aquel hecho luctuoso, que sacó a la luz tantos trapos sucios nuestros, fue el punto de partida que dio cohesión y validez a la idea de España como nación no sólo es un abuso de confianza y una mentira histórica, sino una contribución a perpetuar la idea de España como país cainita, fratricida, hirsuto y montaraz, condenado a una convivencia imposible y a una larvada guerra civil interminable, que tendría tan largas secuelas y justificaría tantos desmanes, apoyados en la idea de que España es diferente. Porque, entre los diversos grupos que se enfrentaron en aquella conflagración nacional, tan admirablemente analizados y clasificados por el profesor Artola, no todo fue lucha entre gabachos indeseables y castizos angelicales. Hubo unos cuantos españoles, perseguidos y demonizados, que no veían en los franceses napoleónicos a sus enemigos naturales, sino a los representantes de una herencia valiosa de liberación y racionalidad, que venía directamente de la Revolución Francesa y propiciaba el cultivo de la libertad y la modernización del país. Eran los afrancesados, las mentes más lúcidas y más cultivadas, que por eso mismo recibían el odio de los poderes fácticos -la aristocracia terrateniente y la Iglesia católica-, que veían en ellos los liquidadores de sus privilegios históricos, como había ocurrido en el antecedente francés.
En los levantamientos populares contra el invasor, tuvieron mucha participación los púlpitos, que excitaban las conciencias de sus feligreses para considerar a los franceses como enviados por el demonio a colonizar la católica España, camuflando así sus intereses como el interés general. Incluso corrió de mano en mano un catecismo, en forma de preguntas y respuestas, en el que, imitando los textos de las sacristías, podían leerse cosas como éstas: “¿Quién eres tú, niño? Español, por la gracia de Dios. ¿Qué son los franceses? Antiguos cristianos convertidos en herejes”. Se mezclaba así religión y política y se llegaba a jugar frívolamente con el misterio dogmático de la Santísima Trinidad, como en el siguiente diálogo de ese catecismo: “¿Qué es el emperador de los franceses? Es un malvado, la fuente de todos los males, de todos los vicios. ¿Cuántas naturalezas tiene? Dos, la naturaleza humana y la diabólica”. “¿Cuántos emperadores de los franceses hay? Uno verdadero en tres personas engañosas. ¿Cómo se llaman? Napoleón, Murat y Godoy. ¿Cuál es el peor? Los tres son iguales. ¿De quién procede Napoleón? Del pecado. ¿Y Murat? De Napoleón. ¿Y Godoy? De la fornicación de los otros dos. ¿Es pecado matar un francés? No, padre, matando a uno de esos perros herejes se gana el cielo”.
Cuando estaba preparando mi primera novela, El cuarzo rojo de Salamanca (1993), sobre la francesada en mi ciudad, traté de ilustrarme sobre los entresijos de aquella guerra y se me fue haciendo evidente que los verdaderos héroes de aquella batalla, sin menoscabo de los heroísmos individuales del pueblo, fueron los afrancesados, divididos entre sus ideas liberales y su rechazo de la invasión napoleónica, digamos, entre su pensamiento y su corazón, si es posible aceptar esta separación, por aquello que decía Unamuno de siente la cabeza y piensa el corazón. Que se lo digan a Goya, que tuvo que sufrir el exilio y encontrar la muerte en Burdeos, muy lejos de España, como consecuencia de la persecución de sus ideas por el rey Fernando VII, heredero de la España castiza, que endiosó la guerra de la Independencia, sacralizándola y colocándola en el altar de sus devociones, que no de la libertad. Goya vio la carga de los mamelucos en la Puerta del Sol desde una ventana de la calle del Arenal y perpetuó aquel gesto en un cuadro inmortal. Después, en su estudio, cambió los retratos de los generales franceses que había pintado por los retratos de los generales españoles, lo que no le sirvió para nada, porque, a fin de cuentas, tuvo que salir del país por piernas antes de que el casticismo nacional lo liquidase. Es verdad que aquellos sucesos son complicados de interpretar por la complejidad de cualquier hecho histórico (sólo el reduccionismo analfabeto y la interesada voluntad de tergiversación no tienen problemas a la hora de saber lo que pasó en realidad). Pero la historia siempre es así y el punto de vista depende del observador. Como Merleau-Ponty escribió, “la Historia no sólo es un objeto que se halla frente a nosotros, lejos de nosotros, fuera de nuestro alcance, sino que también nos suscita a nosotros como sujetos”. Y más claro todavía, Sartre, tan denostado por el pensamiento neocon, dijo: “La Historia en lo que tiene de inteligible es el resultado inmediato de la voluntad y, en el resto, una opacidad impenetrable”. Y, naturalmente, la voluntad es lo que nos define.
AGONIZAR EN SALAMANCA, DE LUCIANO G. EGIDO
POR CHRISTOPHER DOMÍNGUEZ MICHAEL
http://www.letraslibres.com
La escena ocurrida en el paraninfo de la universidad de Salamanca, ese 12 de octubre de 1936, cuando don Miguel de Unamuno dio al traste con la Fiesta de la Raza a la que había sido invitado en representación del generalísimo Francisco Franco, en uno de los momentos emblemáticos del siglo XX. Garrapateada en el reverso de una carta que llevaba consigo y que le había escrito la suplicante mujer de un pastor protestante por cuya vida no pudo interceder, la intervención de Unamuno contiene y conjuga el drama entero de los intelectuales fascinados y repelidos por la tiranía moderna.
Famoso por su admonición central –“vencer no es convencer”– y más célebre aun por la respuesta luciferina del general Millán Astray, que golpeaba la mesa con su única mano hasta que pudo interrumpir al filósofo y gritar “¡Mueran los intelectuales! ¡Viva la muerte!”, el discurso de Unamuno es una frontera en el tiempo, el momento en que los clérigos decimonónicos, de alguna manera inocentes en su adicción erudita por Marx o por Nietzsche, se descubren culpables y empiezan a vivir agónicamente, como diría Unamuno. Del paraninfo salió Unamuno del brazo de Carmen Polo de Franco para morir apenas ochenta y tantos días después, el 31 de diciembre. 1936 no fue cualquier año: iniciaba la guerra de España y las purgas en Moscú.
Agonizar en Salamanca, del novelista salmantino Luciano G. Egido, es un libro que va camino de convertirse en la obra clásica sobre la sorprendente agonía de Unamuno, su lucha, victoriosa al fin, por justificar toda su paradójica filosofía en un gesto imborrable que lo colma de sentido. Egido cuenta, y cuenta muy bien, ese último acto en la vida de Unamuno en el cual será destituido dos veces como rector vitalicio de la Universidad de Salamanca: el 22 de agosto, por la República, mediante decreto firmado por el presidente Manuel Azaña, y el 14 de octubre, por el régimen sedicioso, que además lo hizo expulsar de la universidad misma, del ayuntamiento y del casino, a donde el viejo –se diría que Unamuno es el viejo por antonomasia– se presentó la tarde del 12 de octubre y de donde lo echaron sus aterrados contertulios.
Unamuno, hasta la víspera, había colaborado de manera pública y entusiasta con la rebelión. El filósofo abandonó horrorizado la causa de la República cuando la vio desvirtuada por el Frente Popular, cuyas tropelías anticlericales le causaron un horror pánico originado, también, en el vehemente antimarxismo del viejo y en su execración personalísima de la persona de Azaña, a quien llegó a recomendar el suicidio como acto patriótico. La Segunda República representaba para Unamuno la anarquía de las masas, el dominio de Bakunin, la consumación del nihilismo que extraviaba al español, el culmen de sus dolores, una afrenta íntima.
En el motín africano del 17 de julio creyó ver Unamuno un pronunciamiento a la usanza de aquellos del siglo XIX que habían coloreado su infancia en el País Vasco. Pero se despertó bien rápido de su sueño don Miguel, tal cual lo sugiere Egido, y se acicaló para recibir en la cara el golpe helado del nuevo siglo, de sus persecuciones y matanzas inverosímiles. Ya en abril de 1933, ciertamente, Unamuno había predicho su propio destino con tanta clarividencia que no es dudoso suponer que le habría echado una mano: “El que tenga fe en el espíritu, es decir, en la libertad, aunque perezca también ahogándose en el torbellino de la contrarrevolución, podrá sentir, en sus últimas boqueadas, que salva en la historia su alma, que salva su responsabilidad moral, que salva su conciencia. Su aparente derrota será su victoria.”
Con el nervio de los buenos libros breves, entre los que resalta Los últimos días de Kant, de Thomas de Quincey, como modelo de la biografía que se ocupa de dilatar al máximo los meses, los días y las horas, Egido registra la mudanza en el paisaje del alma de Unamuno. En agosto, en carta a un amigo belga, Unamuno se acusa filosóficamente de aquello que había criticado desde la primera página de El sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos (1913), de haber deseado “salvar la humanidad sin conocer al hombre”.
Mientras Unamuno bendecía públicamente a Franco (quien a diferencia del general Emilio Mola le fue simpático hasta el fin), la prensa republicana fue pasando del azoro a la indignación y el 21 de agosto un antiguo amigo suyo, el escritor soviético Ilya Ehrenburg, lo maldecía en un artículo que dio la vuelta al mundo. Pero junto a las abominaciones públicas empezó a trabajar la conciencia, la mala conciencia, de Unamuno, que a diferencia de otros tantos intelectuales comprometidos (los hunos y los hotros dirá él mismo, refiriéndose a los marxistas y a los fascistas) se fue quitando la venda de los ojos y cuando pudo ver lo invadió la cólera. En la correspondencia cotidiana y a través de entrevistas personales, Unamuno expresa la repugnancia que le causa la creciente represión en la retaguardia, la furia antintelectual de los falangistas y aquella sed de sangre que, en su testimonio, se mostraba con escándalo en las “vírgenes solteronas” que se presentaban, ganosas, a presenciar las ejecuciones de republicanos, liberales, masones, socialistas y comunistas. En esas fechas se entrevista el filósofo-poeta con Franco, entonces pertrechado en Salamanca, y le pide clemencia para algunos inocentes. A tiempo se dio cuenta Unamuno, él que había predicado la guerra civil de las conciencias y que por ello se sentía mortalmente culpable, de que la guerra de los nacionales no era contra el bolchevismo, sino contra el liberalismo.
Después del acto en el paraninfo, los insultos contra Unamuno cambian de bando y son tantos y tan crueles como los lanzados semanas atrás desde el bando republicano. El fascista se transforma en rojo y aquel que traía “la infección del medievo en su sangre reaccionaria” se convierte, de un día para otro –y vaya día– en la personificación del encubierto y del encubridor, del hipócrita y del falso amigo, “el pseudo intelectual liberal-masónico”. Los falangistas llamaron a despojar al anciano de su propia filosofía. José Antonio Primo de Rivera, el hijo del dictador que Unamuno había combatido en los años veinte, consideraba como propio y nutricio el pensamiento de Unamuno. El mérito de Egido, en Agonizar en Salamanca, no es tanto la reconstrucción de los hechos sino la puesta en escena del drama que se desenvolvía en la mente del escritor vasco durante los días posteriores al 12 de octubre. “Yo soy liberal; yo no puedo combatir al liberalismo; yo no puedo cambiar mi liberalismo por ninguna de las zarandajas de ahora”, le dice a un amigo falangista, “me acongoja el porvenir de la inteligencia entre nosotros. Aunque el mundo entero se orientase a favor de los regímenes antiliberales, por eso mismo yo sería liberal, cada vez más liberal. ¡Cómo iba yo a colaborar en la doctrina fascista en España!” “Estoy solo como Croce en Italia”, le dice Unamuno a otro. Pide al nuevo rector de Salamanca que le mande un bedel en busca de los libros tomados en préstamo a la biblioteca universitaria. No los quiere devolver personalmente para no exponerse al ridículo o ultraje de verse seguido en la calle por el policía que le han puesto en la puerta de su casa. A un corresponsal le explica que “el grosero catolicismo tradicionalista español apenas tiene nada de cristiano...” Se murió Unamuno mientras platicaba con un discípulo y murió en estado de perfección y, por más que su publicitada egolatría (o yoísmo) hubiese soñado ese desenlace, nada, sino esa intrahistoria a la que él se confió, hubiera podido prefigurar un final tan noble. Se pueden leer muchas cosas acerca de Unamuno, sobre el melodrama de la excepcionalidad ibérica, el trance del católico que no se atrevió a ser protestante, sobre el desprecio contemplativo de la ciencia y el quijotismo evangélico, la dudosa calidad liberal de su liberalismo y sobre su equívoco lugar, primero en la izquierda y luego en la derecha, pero nadie, ninguno de los intelectuales que atravesaron los años treinta del siglo XX llegó tan puntualmente a la cita y ningún otro hizo tan bien lo que tenía que hacer como Unamuno. Ya se escribirá la gran biografía de Unamuno, esa que siempre nos hace falta para poner a juicio el sentimentalismo y la retórica obsequiosa que su figura atrae y cultiva. Pero mientras llegue ese libro, Agonizar en Salamanca, de Luciano G. Egido es una respetuosa estela en su memoria. Muerto Unamuno, dijo José Ortega y Gasset en su nota necrológica, se impuso en España un silencio atroz. El mismo silencio que cubriría Europa, de este a oeste, durante los años que siguieron. Podría decirse que aquel silencio comenzó tan pronto como callaron a Unamuno en Salamanca.
No hay comentarios:
Publicar un comentario