EN AFRIKANDO
Bibliografía, Prensa para pensar
Lília Momplé: «En la escuela me prohibieron hablar la lengua de los cuentos de mi abuela
9 mayo, 2022
Lília Momplé: "En la escuela me prohibieron hablar la lengua de los cuentos de mi abuela" : afribuku
A sus 87 años, la escritora Lília Momplé (Isla de Mozambique, 1935), pionera de la narrativa de Mozambique, ya no concede entrevistas. La poca vista que conserva, así como la capacidad de mantenerse lúcida tras haber sufrido dos ictus, las reserva para terminar su última obra, Os Fantoches de Aço (Los fantoches de acero), que según comenta versará sobre el vuelco que dio su país una vez que se disiparon los sueños de la independencia y que permite a los jóvenes poner en perspectiva lo que ocurrió con su país desde la guerra de desestabilización.
Sobre este último episodio, nos habla en su única novela, Neighbours, que acaba de ser publicada al español por la editorial Libros de las Malas Compañías, dentro de la Colección Libros del Baobab. Una historia de ficción que nos cuenta la vida en tres apartamentos durante una noche de mayo de 1985, momento álgido de los ataques racistas del régimen sudafricano del apartheid a la población de Mozambique. Los sudafricanos trataban de mantener la segregación racial en su país y emprendieron numerosas acciones fratricidas para evitar que el Congreso Nacional Africano (CNA), liderado por Nelson y Winnie Mandela, pudiera establecer lazos con los frentes revolucionarios que habían logrado la independencia en Mozambique o Angola. Una obra que además deja constancia de la violencia colonial y del machismo postcolonial, en un relato con teñiduras de novela negra que nos permite entender cómo fue la Guerra Fría en África: uno de los capítulos más sangrientos de la historia del continente. En definitiva, la lectura de esta obra es una ocasión única de adentrarse en el pensamiento antirracista y feminista de una de las escritoras reconocidas de las letras africanas del África de expresión portuguesa.
Momplé también es autora de dos libros de cuentos: Ninguém Matou Suhura (1988) y A Cobra dos Olhos Verdes (1997). La primera obra fue publicada en los primeros años de la fundación de la Associação dos Escritores Moçambicanos (AEMO), creada en los albores de la independencia del país y que ella misma llegó a dirigir. Los relatos de Ninguém Matou Suhura estaban inspirados en historias reales que habían ocurrido durante la colonización portuguesa y que indagaban sobre la segregación racial y el machismo, cuestiones sobre las cuales órbita prácticamente toda su obra. Puesto que, como afirma, «quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo».
Esta entrevista que publicamos fue realizada en 2016 por la periodista mozambiqueña Carmelinda Manhiça Fulede para la televisión STV en el marco del Día de la Mujer. Hemos transcrito y traducido la conversación en casi su total integridad. Este documento es la única entrevista con la autora en castellano que hay disponible. En ella, repasa parte de su vida, comenzando por su infancia, la escuela, la prohibición de hablar su lengua materna, los estudios de secundaria en un instituto con alumnado mayoritario blanco, la universidad en la metrópolis y la literatura.
Carmelinda Manhiça Fulede: Queremos conocer a la niña macúa.
Lília Momplé: Sí, a la niña macúa. Un colega, Emílio, que fue durante muchos años director de una biblioteca, esté donde esté, siempre me dice «¡Oh! ¡Negra macúa!». Toda el mundo se me queda mirando y dicen: «¿Dónde está esa negra macúa?». Y soy yo porque saben que nací allí. Nací hace 82 años [hoy 87 años].
Parece una niña.
(Risas) ¡Estoy en mi segunda infancia! Nací hace 82 años en Isla de Mozambique. Mi madre era costurera, doméstica, y se hizo costurera porque tenía que ayudar a mi padre con los gastos. Y de hecho era muy buena.
Las mujeres siempre han tenido esa preocupación de ayudar con el alquiler de la casa.
Sí, mi madre fue una auténtica luchadora. Fue ella la que hizo que mi hermano sea médico, cirujano, ahora ya no opera, pero fue un gran cirujano, y yo me saqué la carrera de Asistente Social, y estuve en Portugal estudiando inglés y alemán en la Facultad de Letras. El que no acabara estos últimos estudios es una gran historia… Y mi padre era obrero, trabajaba en la central eléctrica como electricista. Y era un hombre muy inteligente, se le daba muy bien la electricidad. Pero por el hecho de ser mulato, nunca pasó de obrero de segunda.
«En toda la provincia de Nampula, no había ni una sola escuela de secundaria»
Estábamos en el inicio de la colonización.
Estábamos realmente en el auge de la colonización. Bueno, ellos [los portugueses] aún no sabían que se acabarían marchado. Pero lo cierto es que el pueblo ya tenía los ojos un poco más abiertos y ya había habido otros casos de independencia en África. De modo que la situación era un tanto híbrida en esos momentos. Mientras tanto, mis padres se casaron. Yo nací, cuando ya llevaban unos años casados. Bueno, no voy a contar todo muy cronológicamente porque no lo consigo. Ahora con esta edad, déjenme hablar abiertamente (risas).
A los cuatro años nació mi hermano, más tarde lo hizo una hermana, Fátima, que murió casi a su nacimiento. Y entonces inicié la educación primaria en Isla de Mozambique. Durante esos 4 años de estudios, tuve una profesora que se llamaba Branca da Piedade Teixeira, que era blanca, pero no colonialista. Había venido con su marido de Portugal pero no tenía ningún tipo de ideas colonizadoras. Me tenía mucho cariño y pensaba que yo era muy inteligente. Fue algo muy positivo para mi vida. Porque un profesor puede ser algo muy importante en la vida de una persona, ya que puede dar o quitar autoestima. Aquella señora solía decir: «Esta niña tiene un gran alma, es muy inteligente». Yo realmente pensaba que algo de verdad habría al ver a mi profesora decir algo así. Y me ayudó mucho. Me crié y me eduqué con muy pocos complejos. Debería de tenerlos, ahora le diré por qué. Pero mi profesora fue una especie de ángel de la guarda.
Cambió el rumbo de su vida de cierta forma.
Eso no puedo afirmarlo, pero sí la base. Esa capacidad de que alguien pueda sentirse capaz de conseguir lo que quiera. Por ejemplo, ser jefe de cocina. Pero capaz. Y esa señora hizo que me sintiese capaz de distinguir si quería hacer esto o lo otro. Encima yo era muy buena alumna de aritmética, y eso me ayudó mucho. De portugués también. En ese momento eran las asignaturas básicas, en las que a los alumnos les gustaba ser buenos.
¿En esos momentos ya sabía por dónde quería ir profesionalmente?
Entonces no lo sabía pero sí poco después. No soy una persona que se pueda quejar como otros, ay, no hice lo que me gustaba porque no lo sabía. Bueno, pues yo sí lo tenía claro. Cuando terminé cuarto, en aquella época, en toda la provincia de Nampula, no había ni una sola escuela de secundaria. ¡Imagínate! Las jóvenes. Ni una sola escuela secundaria. Había una escuela privada muy pija, y yo con el cuarto curso, niña además, lloraba, no quería quedarme allí, quería estudiar. Así que tuve que marcharme a Lourenço Marques, sola, a un colegio que se llamaba Infante Don Henrique, cuya sede aún existe, y a estudiar en el Liceu Salazar, que era el único instituto que existía aquí.
«Mi padre por ser mulato, nunca pasó de obrero de segunda»
¿Cómo fue para sus padres tomar esa decisión?
No sé bien. Mi madre era feminista porque creía en las capacidades de las mujeres y creía en mí como hija. Y mi padre también me dio esa facilidad de no aceptar cosas del estilo de “no, están primero los chavales” y esos discursos. Me vine sola, bueno por casualidad me vine con toda la familia, en barco, uno que se llamaba Niassa o algo así, ya he olvidado el nombre. Estuvimos por ahí fuera, famélicos, hasta Lourenço Marques, me matriculé en el instituto como interna, y así fue como acabé llegando aquí. Y cuento esto muchas veces porque los niños y las niñas piensan que estas cosas han caído del cielo y que ese derecho siempre fue así. ¡Para nada! Fue un derecho que muchos de nosotros tuvimos que ganarnos a pulso. ¿Te das cuenta lo que supone que una niña de diez años tenga que venirse sola a vivir aquí?
¿De qué forma cambió su vida esa experiencia?
También se lo debo a mi profesora, que iba casi día a mi casa para decirles a mis padres que no yo no podía quedarme en Isla de Mozambique y que tenía que sacarme un título. A pesar de las dudas que mis padres tenían en la cabeza, estuvieron de acuerdo. Realmente era una pena que una niña para ella tan inteligente, se quedase en Isla buscando marido. Los amigos de mi padre iban allí, y le decían, “¿Rafael, vas a mandar sola a esa niña a Lourenço Marques? Tiene que salir porque aquí solo se quedaría con el cuarto curso”. Y así fue. Mis padres fueron unos amores. Acabé en Lourenço Marques y, para no demorarme demasiado, me saqué el séptimo curso y recuerdo que la mía fue la mejor nota del instituto. Lo que fue realmente muy meritorio, puesto que fue necesario que sacara muy buenas notas, yo era mulata, era pobre y no conocía a nadie de la alta sociedad de aquí.
¿Eso significó mucho tiempo de estudio?
Algo. Yo no era muy dada a estudiar, lo confieso (risas). Creo que tenía la capacidad de extraer lo esencial. Eso me ayudó mucho. Eso es algo que siempre les he dicho a mis alumnos, que he tenido muchos, pues trabajé 25 años en educación. Y les decía, “no estudien cosas que no son importantes. Quédense con lo esencial del contenido”. Sin eso no se puede. Y bueno, me saqué el séptimo curso, el mismo año que Jorge Rebelo. Él, yo y tres o cuatro más éramos los únicos mulatos del instituto. No había un solo negro, que ni pasaban por la puerta del instituto. Por eso me gusta decirle hoy a los jóvenes que en mi tiempo no entraba allí ni un solo alumno negro. El instituto tenía 1.000 alumnos. Allí estuve del primer al séptimo curso y no tuve un solo colega negro. ¿Se da cuenta de lo que era la colonización? Aunque la colonización fue lo que me hizo escribir. Algo tan negativo fue lo que influyó en mi escritura. Porque tenía que librarme de esa carga psicológica que un niño o un joven tiene que vivir en una sociedad hecha al contrario, en que había unas pocas personas de otra raza que mandaban sobre millones de otra raza. No sabía bien lo que era, pero allí había algo que estaba muy equivocado y que me hacía sufrir.
«Mi madre era feminista porque creía en las capacidades de las mujeres»
Más allá de ese sufrimiento que apunta y de las razones que comenta, vivir las transformaciones del cuerpo, la adolescencia, lejos de sus padres, ¿cómo fue?
Diciendo la verdad, no era muy consciente. Como me rodeaban otras chicas de mi edad, siempre había alguien que había vivido una experiencia parecida a la mía. Así que esa época no la viví aislada. Creo que me tiene que haber costado. Me acuerdo de que algo sí. No sabía por ejemplo qué era eso de la menstruación y cuando me apareció pensaba que era una enfermedad y empecé a chillar (risas). Es lo único que recuerdo así como chocante. Enseguida pensé, soy mujer, soy niña, tengo mis características propias de mujer y no supuso nada más, ni siquiera influyó en mi escritura.
Lo que sí fue importante es haber sacado una gran nota, puesto que eso me daba derecho a irme a Portugal con los vuelos pagados. Recuerdo que en ese momento tenía 16 o 17 años y había chicos de mi edad a mi alrededor, que me decían, “me quiero casar”. ¡Ni hablar, ni te pongas por delante (risas)! Porque yo tenía un objetivo, que era estudiar. Y sabía lo que me gustaba, que en aquel momento era el inglés. Siempre me gustaron mucho las matemáticas, a pesar de que prefiriese el inglés. Las lenguas, el francés, el inglés. Y yo hablaba muy bien macúa.
Y voy a contar una cosa muy divertida. Cuando entré en la escuela primaria, salió una orden que decía que los alumnos no podían hablar en su lengua materna. No podían. Porque era malo para la pronunciación del portugués y que después no lo aprendían bien. Y yo conocía muy bien el macúa por mis abuelos, que fueron personas fundamentales en mi vida. Mi padre dijo que tenía que dejar de hablar macúa y que si me pillaba me iba a dar (risas), porque en la escuela no querían… ¡Aquello fue de una violencia! ¿Sabe lo que es la violencia doméstica? Tiene varias facetas y una de ellas fue prohibirme en la escuela hablar con 7 años la lengua de los cuentos macúas de mi abuela, los preciosos cuentos macúas que me contaba mi abuela materna. Mi cocinero también conocía otros cuentos. Entonces, mi mundo se vino abajo. ¿Así que no volvería a escuchar esas historias porque en la escuela no se podía hablar en macúa? Mi madre me contó que una vez apareció un conocido de la familia, yo estaba haciendo los deberes y me preguntó: “Niña, ¿qué estás haciendo?”, en portugués. Y yo respondí en macúa, “mi madre quiere que estudie”. Él me habló en portugués, yo le respondí en macúa. Fue difícil dejar de hablar, de comunicarme en macúa, porque fue una de las lenguas que bebí de la leche de mi madre. Son tantas historias, algunas realmente extraordinarias que sucedieron y que la gente a veces no se las cree. Pero fue la realidad.
Después llegué a Portugal, a Lisboa, que es una ciudad que me encanta, también hoy, y estuve en la Facultad de Letras. Y no se imagina las peripecias que viví allí. Cuando llegué me di cuenta de que aquello era un caos. En el Liceu Salazar los profesores eran presos políticos, deportados políticos de Salazar, personas muy serias, que enseñaban porque querían enseñar de verdad, gente seria. Cuando llegué a la Facultad de Letras, iba bien apertrechada de conocimientos, en la mayor parte de las asignaturas. Y vi que todo aquello era de un desorden, la mayoría de los profesores no aparecía, los alumnos lo mismo (risas) y yo que soy dada a la parodia, me preguntaba qué hacía allí, era una facultad vieja, caía agua del techo, había humedades, y lo dejé.
Hice el examen escrito de inglés, aprobé con una gran nota. Cuando llegué a la prueba oral, había doce alumnos, y cuando fue mi turno, nunca había visto al profesor ni él a mí. Había días en que yo iba y él no iba y viceversa (risas). Y me preguntó: “Where do you come from?”, de dónde eres. Y yo dije: “I come from Mozambique Island”, y él, “Mozambique Island!”. Había sido un aniversario, quinientos años de Camões o algo así, y se hizo todo en Isla de Mozambique, una gran fiesta , y a la gente le encantó, la isla es preciosa. Y oí que le decía a otro profesor que tenía al lado “la tierra de esta alumna es un sueño del que no apetece despertarse”. Y yo pensé, ¡ah, qué bien, tengo que sacar provecho de esto! (risas). Y me pidió “Describa su tierra”. Y empecé a describir Isla de Mozambique, el mar, las casas, la cultura, la cocina… Es una isla riquísima. Los demás me escuchaban encantados, y cuando me di cuenta, ya se había pasado mi turno. No me preguntaron nada más, gracias a Dios (risas). Mantuve la misma nota, cuatro de mis colegas suspendieron. Y cuando salimos, una de ellas dijo: “¡ésta ha aprobado por ser de Isla de Mozambique!”. Y yo le contesté que no, que había aprobado porque sabía inglés. Hubiera podido ser de Isla de Mozambique y no saber explicar nada.
Después de esas peripecias en la Facultad de Letras, me imagino que consiguió sacarse el título.
No. A pesar de haberlo podido hacer, no quise. Porque justo me enteré de la existencia de la carrera de Asistenta Social. Me agradó mucho el plan de estudios y allí acabé, también fui muy buena alumna. Y seguí preocupándome de lo que realmente era importante, no perder el tiempo con cosas secundarias. Me saqué la carrera. Después volví a Mozambique, trabajé en la Junta de los Barrios y de las Casas Populares, donde conocí a mi querido marido. Nuestra historia empezó ahí. Él trabajaba en el Gabinete Técnico y yo en el Gabinete Social. La segunda o la tercera vez que hablé con él vi que era una persona diferente. Era muy auténtico. Me gustó mucho su forma de ser, que me dio cierta confianza. Era muy joven. Hubo una película por ahí, con Omar Sharif, Doctor Zhivago. Solo se hablaba de la película. Entonces un día fui a su despacho. Él se llama Ângelo Cruz y le pregunté: “Doctor Cruz, ¿ya ha ido a ver Doctor Zhivago? Y dijo que sí. Le pregunté si le había gustado y me dijo que no. Le había parecido muy comercial. A todo el mundo le había encantado y va él y dice lo contrario. Así que empecé a ver en él algo diferente. Después, empezó a invitarme a comer, me apuntó al cineclub, hablábamos de libros. Nuestros gustos eran casi idénticos.
«Fue la colonización lo que me hizo escribir»
[…]
Luego nos casamos, nos fuimos a Brasil y después de algún tiempo esperábamos tener hijos. En Brasil había un médico muy famoso, que incluso hacía trasplantes pero no funcionó. Más tarde fuimos a Sudáfrica, cuando ya habíamos vuelto definitivamente a Mozambique, y estuvimos en un ginecólogo de Johannesburgo para saber justamente cómo podríamos tener hijos. Y nos dijo, “mire, yo puedo hacer que su mujer pueda tener hijos pero tiene que tener 11 abortos y al siguiente nacerá un niño saludable. Porque los abortos serán controlados”. Controlados por él. Yo trabajaba en Isla de Mozambique y dijo que podía ir, abortar, él mismo los provocaría. 11. Y mi marido me dijo: “que vaya a provocarle los abortos a su mujer porque a ti no”. Y eso fue algo que me conmovió mucho porque yo tenía muchas ganas de ser madre. Pero él no tuvo la mínima duda. Prefirió olvidar ese tema a que se experimentara con mi cuerpo. La mayoría de los hombres, sobre todo los africanos, no hubiera hecho lo mismo.
Y las implicaciones a todos los niveles…
Sí, y no he tenido hijos. No lo he echado tanto de menos porque fui profesora y de cierta forma los alumnos sustituyeron a los hijos. No totalmente, claro, pero tuve alumnos muy amigos, que realmente progresaron en la vida por haber sido su profesora. Una vez me lo reconocieron, me hicieron un homenaje aquí, yo ni quería, pero insistieron, me prepararon como una especie de telón donde ponían una cosa que nunca olvidaré, “por haber sido sus alumnos, somos personas de bien, honestas”. Me sentí tan conmovida, porque realmente algo hice para las nuevas generaciones. No tuve hijos, pero no pasé en vano por aquí.
Y hablando del gusanillo de la escritura, ¿qué podemos encontrar reflejado de todo lo que cuenta en sus obras?
Bueno, primero hay que preguntar por qué escribo. Nadie empieza a escribir por casualidad.
Sí, ya citó algunas cosas de las que vivió en otra época.
Sí. Tuve una abuela, mi abuela Maiassa, mi abuela macúa, que tenía la costumbre de contarme historias por la noche, antes de dormir, la historia del rey, la del león, la del leopardo, de la princesa, de los hechiceros, de la cobra. Por eso me enfadé tanto cuando me prohibieron hablar macúa. Cuando las escuchaba, me decía que ojalá pudiera contar las cosas de forma tan hermosa como mi abuela. En aquel momento aún no sabía que me gustaría escribir. Otro de los motivos fue el hecho de haber nacido en Isla de Mozambique y haber vivido allí mi infancia. Es una isla mítica, mágica, la gente que vive allí, de cierta forma es empujada a ser poeta, a ser cantante. Isla es así. También, por el hecho de que mis profesores de portugués hayan elogiado mis redacciones. Pensaba, si mis profesores piensan que mis escritos son tan bellos, tal vez pueda escribir. Y por último, el simple hecho de que lo que más me gusta del mundo es escribir, es como más feliz me siento. Ese es el gusanillo.
Y cree que ya ha cumplido todos sus sueños o aún le quedan algunos por cumplir.
¡Ay mi hija! (risas) ¡Yo ya no puedo tener sueños! No, y tampoco me da mucha pena. Me gustaría acabar mi último libro, que es una obra necesaria, que trata de esta nueva sociedad, que gira y gira desde después de la independencia. Sobre todo desde la guerra de la desestabilización. Intento explicar lo que siento y cuál ha sido la causa de todo esto. Quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Es algo casi infalible. El libro se llama Os Fantoches de Aço (Los fantoches de acero), son fantoches pero hacen daño como el acero. Esos fantoches con los que nos encontramos continuamente en esta sociedad. Me gustaría acabarlo, ya voy por la página 200, pero aún falta. Y cuando alguien cumple ochenta años ya se queda con el miedo de no terminar sus proyectos, aunque yo sea alguien muy optimista. Creo siempre que las cosas van a acabar bien. Siempre pensé que iba a encontrar un buen marido y lo encontré (risas), y por lo tanto quizá pueda tener la suerte de acabar este libro, que va a ayudar a la juventud, que anda medio zombi. La mayor parte de los jóvenes parecen que han caído aquí en paracaídas y que aún están aterrizando. Y eso es muy negativo.
RESEÑA DE CHEMA CABALLERO EN "EL PAÍS"
Chema Caballero
Madrid - 27 JUN 2022 - 05:35 CEST
Mujeres que están solas, aunque se encuentren rodeadas de muchas personas. Vulnerables. Mujeres que fueron hermosas y que los años, el sufrimiento y el desamor ha ido deteriorando. Luchan por mantenerse en pie, sueñan con escapar de la jaula en la que viven. Resilientes, que quieren romper tradiciones. Mujeres que se aferran a ellas mismas, que luchan por sus familias, que toman decisiones y cambian el curso de sus historias.
Es una constelación de mujeres la que satura las páginas de Neighbours, la novela de la mozambiqueña Lília Momplé que acaba de ser publicada por Libros de las Malas Compañías dentro de su Colección Libros del Baobab, que traduce literaturas africanas al castellano.
Pero también de hombres. Hombres que abandonan a sus familias. De mirada lasciva. Cargados de celos. Que maltratan, que odian, que empuñan armas. Hombres que, por miedo, deciden el destino de otros seres humanos. Pero también de hombres que aman, que comparten el esfuerzo de sus mujeres, que se sacrifican para modificar la miseria que les rodea, que se entusiasman con los pequeños cambios que logran, que huyen de la violencia. Pero estos hombres siempre se convierten en víctimas. Nunca consiguen que sus sueños y sus pequeñas revoluciones triunfen frente al poder de la violencia.
No hubo ninguna colonización buena. Todas causaron dolor, sufrimiento, humillación, muerte y rapiña
El miedo y el odio crearon el Apartheid. Un término que nos remite a Sudáfrica, pero que, sin embargo, como muestra Momplé, traspasaba fronteras. Los tentáculos del supremacismo blanco no consentían que en países vecinos, como Mozambique, decidieran su propia forma de gobierno. Por eso los saboteaban. Este es el punto de partida de Neighbours, donde racismo, odio, miedo y colonización se entre trenzan para generar un halo de misterio que roza el género de la novela negra.
No hubo ninguna colonización buena. Todas causaron dolor, sufrimiento, humillación, muerte y rapiña. La portuguesa en Mozambique también. Y la guerra de liberación fue una consecuencia lógica ante la terquedad de la metrópolis para no conceder la independencia. Los colonos no querían renunciar a sus privilegios. En ella, como en todas las guerras, ambos bandos cometieron todo tipo de atrocidades contra la población civil, que es quien más pierde siempre.
Las diferentes historias que tejen la urdimbre de esta obra confluyen en una larga noche de mayo sin luna. Cada hogar tiene sus propios afanes. En el de Narguiss se aúnan la ausencia del esposo y padre que no va a celebrar la fiesta del Aid con su familia, el tormento por unas hijas que no “pillan marido”, y la excitación de la prima por su pronta partida hacia Portugal. En el de Leia, Junuário y su pequeña hija Iris, se respira la satisfacción por haber, por fin, conseguido alquilar un apartamento que es una exhibición de su miseria. En el de Mena se transpira el miedo que provocan los hombres que conspiran junto a su marido, Dupont. Los ya conocidos de reuniones anteriores y los que van a llegar desde Sudáfrica. Entre ellos un “sudafricano de verdad”, el único personaje del que no conocemos el nombre y que se traga su asco por compartir unas horas con negros y mestizos porque no tiene otra salida si quiere cumplir con su misión.
Momplé sabe de lo que habla. Ha vivido mucho de lo que narra en su novela. La colonización portuguesa, el racismo por ser negra, la lucha por la independencia o las esperanzas y desilusiones tras conseguirla. Fue una de las primeras mujeres mozambiqueñas en cursar educación secundaria. Para ello tuvo que abandonar su provincia natal, donde no existía un solo instituto, y trasladarse a Lourenço Marques (la actual Maputo). Allí, no le dejaban hablar la lengua en la que su abuela le contaba los cuentos, como confiesa en una entrevista publicada por Afribuku. Y supo integrar todo eso para convertirse en una de las escritoras pioneras de su país. Ahora, a sus 87 años, se encuentra inmersa en la terminación de una nueva novela, Os fantoches de Aço (Los fantoches de acero).
Al ver la maravillosa portada del libro en la que se plasma un cuadro del pintor mozambiqueño Malangatana, surge la pregunta de por qué el título está en inglés. La autora lo explica antes de adentrarse en la historia. Para saberlo, hay que leerlo.
A pesar de su complejidad, Neighbours es una obra fácil de leer, que emociona y provoca rabia. Que mantiene al lector enganchado hasta la última frase. Que destripa las injusticias del orden colonial, de la guerra, de los sistemas injustos, de los que se arrogan el privilegio de decidir sobre la vida de los demás en aras de sus perjuicios y temores. Un libro fascinante que no puede pasar desapercibidO.
ACCEDER AQUÍ A RESEÑA EN EL BLOG "LOS DETECTIVES DE ANNA PETROOK"
RESEÑA DEL BLOG DE LA AFRICANISTA MARY OKEKE
Lunes, 22 de julio de 2013
Vecinos, 1995, Lília Momplé *****
Vecinos narra la conexión mortal entre distintas familias en el Mozambique poscolonial, durante el sabotaje del régimen del apartheid sudafricano al gobierno del Mozambique recién independizado. Como escribió Lília Momplé en el prefacio:
"... Vecinos fue escrito a partir de mi horror por la forma en que los países pueden abusar de la soberanía de los demás para sus propios fines y con impunidad. Como muchos mozambiqueños, viví décadas en las que Sudáfrica hizo lo que quiso en Mozambique para proteger los intereses del régimen del apartheid. Durante ese período, muchos mozambiqueños fueron asesinados o vieron sus vidas destruidas. Es a ellos a quienes dedico este libro."
Los hechos ocurrieron en vísperas de la festividad del Eid ( una fiesta musulmana anual que marca el final del Ramadán, que incluye el intercambio de regalos y una comida festiva), entre las 19.00 y las 08.00 horas.
Naguiss inmersa en sus problemas familiares (una hija joven que ignora a los hombres y quería estudiar medicina, hijas mayores que querían casarse pero no tenían marido, su propio marido que apenas duerme en casa) estaba ocupada preparando la cena para el banquete mientras en la radio se transmitían noticias de terror como de costumbre.
Leia , tras una búsqueda infructuosa de un lugar más o menos decente para vivir con su familia, aceptó con entusiasmo un apartamento que le ofreció una amiga sin dudarlo. En la novela conocemos mucho sobre su marido Januário, que ha pasado por muchas cosas desde que nació en un pueblo perdido entre los bosques que fue saqueado e incendiado por RENAMO, un grupo político patrocinado por los gobiernos de la minoría blanca de Rodesia y la Sudáfrica del apartheid.
En la casa de Dupont y Mena (marido y mujer), Zalíu y Romualdo y los visitantes sudafricanos estaban llevando a cabo otro complot para desestabilizar a los gobiernos y civiles mozambiqueños. Descubrimos mucho sobre la vida de esta pareja y de los extraños que vivían en su casa.
Dupont sufre de una gran inseguridad emocional y de falta de confianza en sí mismo, lo que le hace maltratar a su mujer cada vez que tiene la oportunidad. Su afán por el dinero le lleva a convertirse en cómplice de los sudafricanos. Descubrimos por qué se comporta como lo hace, aunque no hay forma de escapar del hecho de que la profunda división social y racial de su país también tiene la culpa.
Zalíua nació en una familia pobre, su padre abandonó a su madre cuando él era todavía un feto. Se unió a la policía y luego fue expulsado por sus continuos abusos de autoridad. Su avaricia y sed de venganza lo llevaron a participar en la trama.
Romualdo , de origen desconcertante, fue reclutado por el régimen del apartheid sudafricano, le lavaron el cerebro y lo entrenaron como terrorista profesional. El odio a su propia raza lo convirtió en cómplice de los otros dos.
A medida que se desarrolla el horrible suceso y una situación lleva a otra, las vidas de Naguiss, Leia, Januário, Dupont, Mena, Zalíua y Romualdo se ven envueltas en un derramamiento de sangre brutal.
Siempre me muestro recelosa a la hora de leer novelas traducidas, pero debo admitir que esta novela, quizás novela corta, traducida del portugués al inglés, me atrapó, fue una lectura reveladora y reveladora, aunque fue una tragedia. El régimen del apartheid no solo perjudicó a la gente de Sudáfrica, sino que también trastornó la vida de muchas personas inocentes en su país vecino. No hace falta decir que la recomiendo encarecidamente .
Finalmente, noté que hay algo extrañamente fascinante y tentador en la portada del libro, un poco aterrador y atractivo al mismo tiempo.
ARTÍCULO DE LA REVISTA "PLURAL" (BRASIL)
La representación de la violencia en Vecinos, de Lília Momulé
María Graciete Bessé
Universidad de la Sorbona de París
(París IV)
“África es un paraíso natural de crueldad”
Stephen Smith, Negrología , 2004
« Una noche estava escura
escura y fechida até en beira do mar
escura e fechada estava a noite »
José Craveirinha, Karingana ua Karingana , 1982
Una parte importante de la literatura africana contemporánea, en su diversidad genérica y lingüística, denuncia los males que padecen las sociedades resultantes de la descolonización. La representación de la violencia ocupa un lugar especial, asumiendo diferentes rostros que se encuentran en el perfil de los personajes, la construcción del espacio-tiempo o incluso en la organización del relato.
En un contexto a menudo marcado por la devastación material, la desorganización y la recomposición, la violencia se ha convertido, de manera bastante natural, en el principal problema que enfrentan las poblaciones africanas poscoloniales, víctimas de lo que Arjun Appadurai llama "grupos depredadores" que imponen formas mortíferas de terror como principio regulador del vida cotidiana de los individuos, transformados en “chivos expiatorios internos” [1]. Sin embargo, este no es un fenómeno reciente. De hecho, la cuestión de la tiranía recorre toda la realidad africana, desde la trata y la esclavitud, pasando por la colonización - relación de violencia por excelencia -, hasta la descolonización y las guerras fratricidas que siguieron a la independencia.
Achile Mbembe, uno de los grandes teóricos actuales del poscolonialismo [2], muestra claramente en su obra que a la violencia “fundadora”, basada en el derecho de conquista, fue seguida en África por la violencia “legitimadora”, destinada a dar sentido al orden colonial, antes de desembocar en un tercer tipo de violencia en forma de “ratificación y reiteración” que debía asegurar su mantenimiento, multiplicación y permanencia. Para este historiador camerunés, la colonización, precedida por la trata de esclavos, está lejos de ser "una historia de pacificación", y menos aún de "civilización" de los bárbaros, contrariamente a lo que afirma la historia oficial.
Fundado sobre una ideología deshumanizadora, el colonialismo practica sistemáticamente la represión sangrienta, la “violencia en el estado de naturaleza” [3], revelando una doble alienación que concierne tanto al colonizador como al colonizado [4]. Sin embargo, en cierta medida, la sociedad resultante de la experiencia colonial va aún más lejos en la práctica de la crueldad ya que descubrimos allí una “pluralidad caótica, dotada de una coherencia interna, con sistemas de signos propios, modos específicos de crear simulacros”. o reconstruir estereotipos, un arte específico del exceso, formas particulares de expropiar al sujeto de sus identidades” [5]. De hecho, las estructuras históricas, sociales, económicas y antropológicas de las ciudades africanas resultantes de la descolonización revelan invariantes como la corrupción, el desarraigo, la violencia estatal, las guerras civiles lideradas por seguidores del bandidaje y el sabotaje, la tortura, la violencia contra las mujeres, por no hablar del genocidio [ 6].
Si la violencia caracteriza el espacio real, tanto colonial como poscolonial, no sorprende que también ocupe el espacio ficticio y alimente la imaginación de los escritores africanos que, conscientes de su "deber de recordar", asumen fuertemente la responsabilidad de la literatura de pensar en el presente [7]. Este es el caso de Lília Momulé quien, en Vecinos , publicó en diciembre de 1995 [8], tres años después de los acuerdos de paz [9], denuncia la devastación causada por el apartheid en su país, Mozambique, devastado por la guerra civil, la pobreza, la inestabilidad y la injusticia. La escritura de la violencia aparece entonces como una forma de luchar, con palabras, contra un “régimen de impunidad” (Mbembe), dándonos el retrato de una sociedad desgarrada por el racismo, la corrupción y el odio. Disociada del eje único colonizador/colonizado, la historia de Lília Momulé revela las fallas de un cuerpo social víctima de varios tipos de violencia, al tiempo que testimonia un momento particular de la vida mozambiqueña.
De la noticia a la ficción
Desde 1964, Mozambique ha experimentado una guerra crónica que ha dejado miles de muertos y muchos huérfanos, provocando el exilio a través de las fronteras y arrojando a las carreteras de tres a cuatro millones de personas, desplazadas por elección o por la fuerza. A la independencia, proclamada en 1975, le siguió un período muy caótico, denunciado por la mayoría de los escritores mozambiqueños, como José Craveirinha, Ungulani Ba Ka Khosa, Mia Couto, Paulina Chiziane, Lília Momulé, entre muchos otros. Según Michel Labán,
Sólo quienes han ocupado responsabilidades al frente del país recuerdan algunos aspectos positivos de los quince años posteriores a la independencia: por ejemplo, Luís Bernardo Honwana o Sérgio Vieira. Sin embargo, todos se identificaron con el movimiento de liberación y creyeron –algunos de ellos brevemente– en el nuevo proyecto social [10]..
Con la independencia, el FRELIMO, que sin duda tenía “legitimidad de las armas”, llegó al poder e instaló un régimen marxista en Maputo. Su líder, Samora Machel, autorizó al ANC, organización que lucha contra el apartheid, a abrir una oficina encargada de acoger a los refugiados procedentes de Sudáfrica [11], pero rápidamente fue acusado por el gobierno sudafricano de servir de tapadera a un cuartel general que coordinaba la lucha armada en la provincia de Transvaal. Estalla la guerra civil, liderada principalmente por RENAMO, mantenida conscientemente por Pretoria y agravada por oleadas de sequía y hambruna, lo que contribuye a hacer de Mozambique uno de los países más pobres del mundo.
Desde la independencia hasta 1987, la política implementada por el FRELIMO se enfrentó a dos cambios importantes, rápidos y brutales: "la transición de una economía de plantación capitalista colonial a una revolución socialista estatista, luego un retorno abrupto al liberalismo económico" [12]. Esto no ocurrió sin tensiones y enfrentamientos. A partir de 1980, Samora Machel se dio cuenta de la ineficacia de su política económica y, en 1983, se alejó del socialismo para pedir ayuda al FMI. De 1983 a 1987, el país experimentó la corrupción, el horror de las masacres indiscriminadas de poblaciones civiles en las zonas rurales y la explosión de la pobreza urbana [13]., las acciones de sabotaje de rutas y medios de comunicación, llevadas a cabo por combatientes de la RENAMO, armados por Rhodesia y Sudáfrica, amenazando a los vecinos, cuyo objetivo era hacer inhabitables las ciudades.
“Una horda de asesinos sedientos de sangre, sin fe ni ley, está sembrando terror, destrucción y muerte en territorio mozambiqueño”: estas palabras del antropólogo Christian Geffray [14]definen claramente la situación de violencia vivida por Mozambique en los años 1980, una “violencia degenerativa”, según Patrick Chabal, que resulta del fracaso de la política gubernamental y de la oposición campesina en el seno de un movimiento de acción terrorista lanzado por Rhodesia y perfeccionado por Sudáfrica. [15]. Vecinos , de Lília Momulé, se desarrolla en este contexto de extrema crueldad cuyas primeras víctimas son las poblaciones civiles. En el origen de la historia hay hechos reales que involucraron a una de sus compañeras de trabajo, como le dijo a un periodista en Maputo en 2006:
Só screvo sobre aquilo que realmente me impresionó mucho, o que tenía tenho necessidade de partilhar alguma carga, como por ejemplo Vecinos : fe a carga muy grande psicológica, porque depois daquela mort duma colega minha de Ministério da Educação eo marido, um jovem casal, tenia mucho tiempo Con mucho peso, porque era una buena vida y era un niño con un peso, mucha vida y muerte, era marido, no había noche, era una carga psicológica muy grande. Daí nasceu Vecinos. [16]
En una entrevista con Michel Laban, el escritor presenta su libro en estos términos:
Este es el libro sobre un viaje sulafricano, que viene desde Mozambique, y que es lo mismo: trata de gente que normalmente habla, de quién hablas, a quién puedes amar y por quién mueres. Y no es que vayas a morir: siempre está oscuro, se va a desvanecer [17].
Construyendo su historia en torno a una sola noche de mayo de 1985, vivida en Maputo por tres grupos de personajes que no se conocen, Lília Momulé adopta una escritura seca y precisa para contarnos el asesinato de una joven pareja y de un vecino por mercenarios. desde Sudáfrica para sembrar confusión y desorden. Reconstruye hora a hora los acontecimientos de aquella noche fatal hasta que se comete el crimen, introduciendo múltiples digresiones que permiten conocer bien a cada personaje y comprender mejor el contexto histórico caracterizado por la inseguridad, la corrupción y el racismo. La historia trabajará sobre la noticia asesina, como un perfecto espejo de la sociedad mozambiqueña donde hay una presentación del estatus de la mujer así como la denuncia de los antagonismos socioculturales, la violencia colonial y los cambios vinculados a la descolonización.
La ficcionalización de la realidad
En un texto introductorio con fines educativos, Lília Momulé se dirige al lector ofreciendo una breve aclaración donde inmediatamente critica la “trágica interferencia de la minoría racista de Sudáfrica” en Mozambique. Luego presenta su libro “ inspirado em factos reales ”, y comenta la elección del título y de la portada, sugerida por un cuadro de Catarina Temporário que representa el apartheid en forma de una garra rojiza y amenazadora. El lector toma conciencia de la trama y comprende rápidamente el doble significado del título que hace referencia tanto al barrio civil como al político. Obsérvese que la dimensión educativa del prefacio se complementa con un glosario colocado al final del relato.
El paratexto autoral es un procedimiento frecuente en la literatura africana de habla portuguesa, cuyo objetivo es conciliar la ilusión enunciativa y la verdad romántica [18]. Punto estratégico del texto, proporciona información importante sobre la historia contada, justifica las elecciones del autor y orienta la lectura. El proyecto de Lília Momulé encuentra entonces eco en el epígrafe con valor simbólico, histórico y discursivo que precede al relato: “ Quem não sabe de onde vem,/não sabe onde está/nem para onde vai ” (p.7). Estos tres versos completan, de manera poética y aforística, el objetivo programático del prefacio, al enfatizar la importancia de las raíces.
Fuertemente arraigado en la realidad social y política del Maputo de 1985, Vecinos es una historia angustiosa, dividida en cinco partes definidas por una cronología temporal que puntúa rítmicamente el paralelismo entre tres familias vecinas que tejerán, sin saberlo, tenues vínculos, durante un noche que terminará trágicamente. Entre las 19 y las 8 de la mañana se despliegan ante nuestros ojos tres fragmentos de la vida de personajes sin ninguna cualidad particular, con sus mundos distintos, representativos de la realidad urbana de Mozambique.
La sintaxis narrativa de Vecinos nos ofrece una progresión dramática in crescendo en torno a tres ejes esenciales: la exposición que retrata personajes cotidianos y situaciones cotidianas, el nodo constituido por la articulación de recuerdos que amplían el marco espacio-temporal y preparan el acontecimiento, hasta la revelación. lo que hace que el resultado de la trama resulte absurdo:
O raid em que Rui vai participar nesta madrugada é, comparativamente à toustros anteriores, coisa de pouca monta. Trata-se de asesinar un casal que vive en un piso al lado de un otro ocupado por elementos del ANC. Propuestamente, debemos ser conscientes de que nuestros atacantes están confundidos con sus acciones, o su objetivo es provocar inseguridad y pánico entre la población y, al mismo tiempo, una revuelta contra el gobierno democrático del ANC. (pág.86)
Esta estructura triádica revela tres espacios domésticos que toman la forma de una puerta cerrada donde los personajes se caracterizan sobre todo por una situación de espera. Descubrimos así la cocina donde Narguiss y sus tres hijas preparan la celebración del Eid, mientras esperan el regreso de Abdul, el voluble marido; el modesto apartamento donde Leia espera, con su hija dormida, que su marido Januário regrese del trabajo; y finalmente la habitación de Mena y Dupont, donde este último, en compañía de Romualdo y Zalíua, espera a dos misteriosos sudafricanos invitados a cenar y con los que se tramará el asesinato. Una primera señal de preocupación es el mal augurio sentido por Mena en varias ocasiones, anunciando desgracias:
Un mal presentimiento no tiene sentido cuando se trata de ver la casa donde la gente tiene bocetos. Y no es lo que inspiró pero no lo hizo: si era fuerte, si era quadrada, si era travieso, o si tenía miedo, si era outro, franzino, silencioso, si era fugitivo y cortos como si fueran serpientes. (pág.22)
Leia menciona una segunda pista, cuyo hijo tiene dificultades para conciliar el sueño: “ Quem sabe se está a divinhar desgraça! – Graceja Januário ” (p.79). Al enfatizar el sentimiento de preocupación que experimentan los personajes, los malos augurios funcionan claramente como señales de advertencia de la tragedia que se avecina. En su sencillez lineal, la trama respeta la norma de verosimilitud que asegura la credibilidad de la ficción y resulta esencial en la creación del registro trágico.
El orden cronológico, perfectamente indicado en el título de cada parte de la historia, traza minuciosamente la progresión de los acontecimientos hasta la inversión que conduce al fatal desenlace. La linealidad diegética se ve interrumpida de vez en cuando por una dimensión de la memoria que busca reproducir la lógica de la memoria más que la del discurso, haciendo de la memoria el operador privilegiado para modelar el mundo. El narrador teje los hechos combinando coherencia lógica y temporal, mezclando presente y pasado, destacando las dificultades de las familias para alimentarse en una ciudad carcomida por la pobreza y la corrupción, antes de presentar la desastrosa acción centrada en una explosión de violencia que matará a inocentes. víctimas, transformando radicalmente el espacio familiar inicial. Éste, devastado por la obra de la muerte, se describe como un lugar de pérdida, gracias a una acumulación de formas negativas y a un ritmo entrecortado, cercano al lamento:
Una casa de Narguiss já não é sino una casa de Narguiss. Narguiss morreu. [..] En casa de Leia y Januário já não é pero en casa de Leia y Januário. Leia morreu. Januario morreu. […] Una casa de Mena y Dupont já não é sino una casa de Dupont. Dupont morreu. (pág.101-102)
Si la forma del relato recuerda la de la tragedia clásica, por la estructura triádica y la importancia de los presagios, así como por el respeto a la regla de la unidad de tiempo, lugar y acción, es cierto que, gracias a la movilización de En la memoria de los personajes, el tiempo se abre a la evocación del pasado y a las modulaciones de un ejercicio perceptivo que oscila en particular entre la visión y el oído, próximo a la estrategia de la novela llamada realista que pretende funcionar como espejo de la realidad. sociedad. Así, Muntaz, la hija de Narguiss, una joven estudiante de medicina, muy lúcida, no deja de mirar a su madre con cierta lástima, porque sabe que su padre no vendrá, retenido por una joven macua en la isla de Mozambique. Por su parte, Mena intenta escuchar la conversación de Dupont con sus extraños visitantes, y acaba entendiendo la conspiración que se está gestando, lo que le permite avisar a la policía sin poder evitar la catástrofe.
Es interesante observar que estas dos mujeres se caracterizan en particular por su dinamismo, una lucha por estudiar y rechaza un matrimonio alienante, como desea su madre que, como esposa tradicional, lo ve como la única salida para ellas. ; la otra, víctima de violencia doméstica, se muestra capaz de actuar y cambiar su destino de mujer golpeada y humillada. Es innegable que el escritor hace de la mujer el receptáculo de todo dolor, pero también la principal fuente de salvación. En sus colecciones de cuentos, Ninguém matou Suhura (1988) y Os olhos da cobra verde (1997), encontramos también un mundo dislocado y mujeres sometidas a los tumultos de la historia, lo que lleva a Hilary Owen a afirmar que en los cuentos de Lília Momplé :
O larmente um space estável […]. Como las diversas formas de violencia doméstica que existen en este contexto son, por supuesto, “liminare” ocorrências […], representativas da violencia de los sistemas colonial y poscolonial [19].
En unas pocas páginas, la historia expone, con gran concisión, los mecanismos de un proceso implacable a través de una vigorosa tensión formal, visualizando al individuo luchando contra un sistema totalitario, sujeto a la ley del más fuerte. Al final de la historia, el lector se queda con la impresión de que todo ha vuelto a la normalidad con la detención y muerte de los culpables. Sin embargo, es una orden cuya escritura ha revelado la grieta pero también la capacidad de transformación gracias al coraje femenino.
El peso del pasado colonial
A lo largo de la historia, determinados personajes están dotados de profundidad psicológica y social gracias a los numerosos recuerdos que perfilan un recorrido existencial marcado por el sufrimiento. Así, dentro del presente de la enunciación, la retrospección trae un paso atrás, una profundidad temporal innegable donde podemos leer huellas de la violencia colonial. En primer lugar, descubrimos los recuerdos de Januário que, a los catorce años, animado por su madre, dejó el pueblo perdido en el monte para ir a trabajar a Nampula con una familia de colonos portugueses. Más tarde, cuando, estimulado por el ejemplo de otros jóvenes negros, quiere estudiar por las tardes para mejorar su condición, el maestro se burla de él en estos términos:
- Então agora você também que ser doutor. ¿Sabes lo que estás a punto de hacer? Tem cabeça duró como macaco. (pág.38)
Estas declaraciones, fuertemente marcadas por la ironía y el desprecio, resaltan uno de los estereotipos típicos del imaginario colonial, el de la animalización de los negros. Semejante actitud pretende legitimar la dominación y va acompañada de otro prejuicio que consiste en combatir cualquier intento de emancipación de los colonizados que pueda cuestionar el orden establecido. Nótese que esto no era más que una fantasía y un temor infundado, hasta el punto de que, muy a menudo, la escuela constituía un poderoso medio de asimilación capaz de desviar a los colonizados de la realidad colonial. Con programas de estudio podados, vaciados de todo lo que no fuera esencial para los propósitos colonialistas, logramos convertir a las elites indígenas en simples correas de transmisión entre el poder colonial y la masa analfabeta.
En el espacio colonial, la raza es una realidad basada en la creencia en un sustrato biológico que justifica la jerarquía impuesta por los blancos, deshumanizando a los colonizados. Como observa Franz Fanon, “la lengua del colono, cuando habla de los colonizados, es una lengua zoológica. […] El colono, cuando quiere describir bien y encontrar la palabra adecuada, se refiere constantemente al bestiario”. [20]. Desde las primeras colonizaciones, la biologización de la diferencia movilizó las relaciones de poder y penetró la esfera íntima y emocional. La discriminación contra los diferentes se extiende mucho más allá del período colonial y se aplica también a mulatos como Mena, rechazada por la familia de su marido, de origen mauriciano:
Una familia de Dupont nunca ha podido elegir el nombre impreso con la belleza de Mena y con el halo de refinanciación que deja de forma natural. Apesar disso, ni aceitou aceitou como um dos seus membros, únicamente por ela ser mulata e, porteo, de acuerdo com as sus convicções, de race inferior à dos mauricianos. (pág.47)
El racismo está en la raíz de la violencia doméstica de la que Mena es víctima silenciosa, lo que implica una ambivalencia que el narrador refiere a la esfera del determinismo familiar:
Dupont siempre trata a una mujer con una raiva surda que explota ao menor contratempo. Y, cuando descubres que el agredindo-a ocurre físicamente, pasas a sová-la con una violencia só comparavel à quela com que la pai surrava a mãe, antes de se ter tornado um velho doente e brando. (pág.48)
De hecho, el racismo y el sexismo están históricamente vinculados y constituyen el reflejo de un imaginario moldeado por el marco de dominación colonial, necesariamente masculina, donde las mujeres están doblemente marginadas. En este contexto, la mujer es más que una subordinada, se convierte en la subordinada de una subordinada, como observa María Fernanda Afonso sobre otra gran figura de la literatura mozambiqueña, Paulina Chiziane:
Ser mujer en el Tercer Mundo agrava la subalternidad: víctima de la connivencia entre patriarcado y colonialismo, se convierte en subordinada de un subordinado [21].
En el relato de Lília Momulé la violencia es omnipresente; determina las relaciones humanas que casi siempre se expresan a través de una asimetría basada en relaciones de dominación abusivas y violentas que afectan tanto a los individuos como a las instituciones. Cuando busca trabajo, Leia se ve obligada a rechazar las insinuaciones de un jefe. A veces la fiebre de poder transfigura a los personajes, como Zalíua, quien, convertido en policía en Nacala, ejerce voluptuosamente una violencia ciega, signo de comportamiento sádico y evidente frustración sexual:
For Zalíua foi então a volúpia de mandar take marusses lindas para as violar nas imundas los de la cadeia, and indianos ricos para lhe comprarem a liberdade com aparelhagens de alto precio e chorudas quantias em dinheiro, e maridos de mulheres desejáveis para estos lhe pagarem com o póprio corpo a soltura dos seus homens, e traficantes de suruma para se introduzir na sus redes e partilhar dos seus lucros... (p.57)
El telón de fondo de la historia es la guerra que no se describe directamente. Si la violencia de las peleas está ausente en las páginas de Vecinos, sus consecuencias están sin embargo muy presentes en los recuerdos y el comportamiento de ciertos personajes. Para darnos cuenta de ello, basta evocar el cínico relato de Rui de que “ two cabo de oitenta e sois negros, contados friamente um a um ” (p.85), en la época de “ Nó Górdio ” de Kaúlza de Arriaga. O la forma en que Romualdo evoca las masacres de las poblaciones rurales:
Vangloriava-se de, na povoações suspeitas de poiarem a Frelimo ar e esventrando-as então com a ponta da sua baioneta. Se trata de una colección muy preciosa de orelhas turras, cortadas por el propietario a modo de troféus de luta. (pág.64)
El narrador utiliza la repetición para enfatizar los contornos de la guerra y subrayar el horror de las prácticas militares, confirmado por el tío de Januário:
Los asaltos fueron realizados por pequeños grupos que obstaculizaron sus fogatas y les prendieron fuego. Mandavam sair apenas os adolescentes, os homens y mulheres jovens. En nuestros corazones, como pequeños llantos y como muchas personas morían, las que morían estaban embarazadas y morían dentro de las paredes de sus casas y, intentaban escapar, morían y morían en un neumático o en una bayoneta. Os pais de Januário [...] foram queimados vivos e os seus gritos ressoavam-lhe ainda nos ouvidos (p.41)
A medida que se desarrolla la historia, la repetición nos permite romper la linealidad, creando la imagen de una conciencia traumatizada por los actos de guerra, pero también nos muestra que estos eventos no son del todo ajenos a las masacres del presente. En resumen, la violencia del presente encuentra sus raíces en la violencia del pasado colonial.
La proliferación de la violencia constituye también el motor de ciertos acontecimientos como la expulsión del obispo de Nampula, autor de una carta titulada “ Repensar a guerra ” (p.39) o la estampida de los colonos antes de la independencia:
Todas las familias dejan a los pájaros que no tienen que preocuparse por ellos. Os menos assustados conseguiram encher os contendores com todo o que podiam levar. Además de esto, es importante saber que la carnificina, el banho de sangue y otras presiones terrenales son esenciales para violar tu vida en Portugal o en Africa do Sul. (pág.40)
Una vez en Portugal, algunos retornados , como el cuñado de Fauzia, se enriquecen rápidamente gracias al tráfico de drogas, o se aprovechan de la ignorancia de sus compatriotas para extorsionarlos. La realidad poscolonial se caracteriza, por tanto, por el trauma causado por la guerra pero también por la crueldad, la pérdida de la dignidad y la disolución de los valores éticos.
La historia de Lília Momulé ofrece un viaje que va de la guerra al terror, mostrándonos que la violencia es el principio disruptivo de la convivencia. Descubrimos así diferentes caras de la violencia -violencia de la moral, violencia de la pobreza, violencia de las masacres-, creando una tensión dramática que pinta un cuadro abominable de la sociedad mozambiqueña de los años 1980, heredera de los fracasos de la dominación colonial. De hecho, las formas mortales de violencia dan lugar a actos “necropolíticos” [22]que reflejan el legado de la colonización y trágicamente implican una ausencia de futuro.
Si el tratamiento de la violencia es parte de las normas tradicionales, Lília Momulé no tiene otro proyecto que el de denunciar la empresa colonial y sus extensiones en la realidad poscolonial. En la entrevista ya citada, concedida a Michel Laban, el escritor indicó claramente que el objetivo de su relato era mostrar:como las dificultades que vive mi persona, una corrupción, una dificultad para ver lo inimitable, una confusión mental, así como concesiones ideológicas y morais de que es verdad, lo ves ahí, con una variedad de personas por las que estás pasando. [23].
Al denunciar todo lo que constituye un obstáculo para la evolución y el desarrollo de la especie humana, formando los impasses en los que se encuentran inmersos los hombres, la agudeza de la mirada de Lília Momulé nos dice a pesar de todo que, frente al cruel absurdo de la Historia, hay una esperanza. , inscrita en una sabiduría femenina que no consiste en resignarse ni en retirarse, sino que toma la cara del humanismo para construir decididamente una futuro más digno.
Referencias bibliográficas
AFONSO, Maria Fernanda, “Viajes y discursos de las mujeres mozambiqueñas. La subversión de la subalternidad en la historia de Paulina Chiziane”, en La voz de las mujeres en los países de habla portuguesa: pensar en la diferencia , conferencia organizada en París los días 26 y 27 de marzo de 2007. Artículo disponible en línea: www.crimic.paris-sorbonne /actes/vf/afonso.pdf
AFONSO, María Fernanda. O conto moçambicano. Escritas pós-coloniais , Lisboa, Caminho, 2004.
APPADURAI, Arjun , Geografía de la ira. La violencia en la era de la globalización , París, Petite Bibliothèque Payot, 2009.
CAHEN, Michel, Mozambique, la revolución implosionada, París, L'Harmattan, 1987.
CELERIER, Patricia, “Compromiso y estética del grito”, en Notre Librairie. Revue des Littératures du Sud , “Pensar la violencia”, n°148, París, 2002.
CHABAL, Patrick, “Poder y violencia en África poscolonial”, en Política africana , n°42, 1991, p.52.
COQUIO, Catherine y GUILLAUME, Carol, Crímenes de lesa humanidad en la República Francesa (1990-2002 ), París, L'Harmattan, 2006.
FANON, Franz, Piel negra, máscaras blancas , París, Seuil, 1952
FANON, Franz, Los condenados de la tierra (1961), París, La Découverte Poche, 2002.
GEFFRAY, Christian, La causa de las armas en Mozambique , París, Karthala, 1990.
LABAN, Michel, “Escritores y poder político en Mozambique después de la independencia”, en Lusotopie. Transiciones liberales en el África lusófona , París, ed. Karthala, 1995, p.171.
LABAN, Michel, Mozambique. Encontro con escritores , vol. II, Oporto, Fundação Engenheiro António de Almeida, 1998.
LACHARTRE, Brigitte, Cuestiones urbanas en Mozambique: de Lourenço Marques a Maputo , París, Karthala, 2000.
MARCHAND, Jacques, “Economía y sociedad en la transición liberal en Mozambique”, en Lusotopie, Transiciones liberales en el África lusófona , París, Ed. Karthala, 1995, p.105-136.
MBEMBE, Achile, Desde la poscolonia: ensayo sobre la imaginación política en el África contemporánea , París, Karthala, 2000.
MBEMBE, Achille, “Necropolítica”, en Razones políticas , n°21, 2006-1, p.29-60.
MEMMI, Albert, Retrato del colonizado, precedido del retrato del colonizador , París, Buchet/Chastel, 1957.
MOMPLÉ, Lília, Vecinos , Maputo, Associação dos Escritores Moçambicanos, 1995. Existe una traducción de esta obra al francés, publicada en Montreal en 2007 por la editorial Les Allusifs.
OWEN, Hilary, “Sexualizando los luso-trópicos. Lília Momulé e as mulheres em branco”, en Metamorfoses , 9, Lisboa, UFRJ/Caminho, 2008, p.213.
[1]Arjun Appadurai, Geografía de la ira. La violencia en la era de la globalización , París, Petite Bibliothèque Payot, 2009, p.64-167.
[2]Achile Mbembe, Desde la poscolonia: ensayo sobre la imaginación política en el África contemporánea , París, Ed. Karthala, 2000, p.43.
[3]Franz Fanon, Los condenados de la tierra (1961), París, Ed. La Découverte Poche, 2002, p.61.
[4]Véase a este respecto Franz Fanon, Piel negra, máscaras blancas , París, Ed. du Seuil, 1952; consultar también Albert Memmi, Retrato del colonizado, precedido del retrato del colonizador , Ed. Buchet/Chastel, París, 1957.
[5]Achile Mbembe, op.cit ., p.140.
[6]Para profundizar más en esta cuestión, véase en particular Catherine Coquio y Carol Guillaume, Crímenes de lesa humanidad en la República Francesa (1990-2002 ), París, L'Harmattan, 2006.
[7]Consultar sobre esta cuestión Patricia Célérier, “Compromiso y estética del grito”, en Notre Librairie. Revue des Littératures du Sud , “Pensar la violencia”, n°148, París, 2002.
[8]Lília Momulé, Vecinos , Maputo, Associação dos Escritores Moçambicanos, 1995. Existe una traducción de esta obra al francés, publicada en Montreal en 2007 por la editorial Les Allusifs.
[9]Gracias a la Operación de las Naciones Unidas, establecida en octubre de 1992, se firmaron acuerdos de paz entre el presidente de Mozambique, Joaquim Chissano , y el presidente de la Resistencia Nacional de Mozambique (RENAMO), Afonso Dhlakama . El mandato era facilitar la implementación de acuerdos, monitorear el cumplimiento del alto el fuego, supervisar la retirada de las fuerzas armadas extranjeras, garantizar la seguridad en los corredores de transporte, así como supervisar y brindar asistencia técnica al proceso electoral.
[10]Michel Laban, “Escritores y poder político en Mozambique después de la independencia”, en Lusotopie. Transiciones liberales en el África lusófona , París, ed. Karthala, 1995, p.171.
[11]Jacob Zuma, uno de los líderes carismáticos del ANC, se instaló en Maputo en 1977.
[12]Jacques Marchand, “Economía y sociedad en la transición liberal en Mozambique”, en Lusotopie, op.cit ., p.105-136. Véase también Michel Cahen, Mozambique, la revolución implosionada, París, L'Harmattan, 1987.
[13]Según Brigitte Lachartre, durante el período de 1980 a 1987, “la tasa media de aumento de la población urbana fue del 10,7%, una de las más altas entre los países africanos”, en Problemas urbanos en Mozambique: Lourenço Marques en Maputo , París, Ed. .Karthala, 2000, p.141. Véase también Michel Cahen, op. cit.
[14]Christian Geffray, La causa de las armas en Mozambique , París, Ed. Karthala, 1990, p.19.
[15]Patrick Chabal, “Poder y violencia en el África poscolonial”, en Politique Africaine , n°42, 1991, p.52.
[16]“ Entrevista a Lília Momulé”, Notícias , Maputo, 23/8/2006.
[17]Michel Laban, Mozambique. Encontro con escritores , vol. II, Oporto, Fundação Engenheiro António de Almeida, 1998, p.588.
[18]Véase sobre este tema María Fernanda Afonso, O conto moçambicano. Escritas pós-coloniais , Lisboa, Caminho, 2004, p.175.
[19]Hilary Owen, “Sexualizando los luso-trópicos. Lília Momulé e as mulheres em branco”, en Metamorfoses , 9, Lisboa, UFRJ/Caminho, 2008, p.213.
[20]F. Fanon, Los condenados de la tierra, op.cit ., p.73.
[21]Maria Fernanda Afonso, “Viajes y discursos de las mujeres mozambiqueñas. La subversión de la subalternidad en la historia de Paulina Chiziane”, en La voz de las mujeres en los países de habla portuguesa: pensar en la diferencia , conferencia organizada en París los días 26 y 27 de marzo de 2007. Artículo disponible en línea: www.crimic.paris-sorbonne /actes/vf/afonso.pdf
[22]Tomamos prestado este término de Achile Mbembe, “Necropolítica”, en Raisons politiques , n°21, 2006-1, p.29-60.
[23]Cfr. op.cit ., p.588.

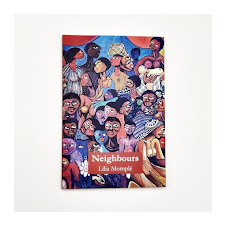
No hay comentarios:
Publicar un comentario